
 “Rabbuní. La revelación inagotable” de Manuela Pedra Pitar. Editorial Edimurtra, 2010, pg. 165 i ss.
“Rabbuní. La revelación inagotable” de Manuela Pedra Pitar. Editorial Edimurtra, 2010, pg. 165 i ss.
La historia de la humanidad se puede entender como revelación, en la cual Dios va explicándose a sí mismo. Dios va abriendo nuevos horizontes y, al explicarse a sí mismo, anuncia y ensancha la comprensión de la realidad, por lo que en esta tercera era, que estamos comenzando, la Tradición, además de ser vista como depósito cierto de la fe, pensamiento ya pensado para siempre, puede ser tomada además, insistimos en esto, como fuente de inspiración para pensar y para descubrir más camino hacia delante. Una cosa y la otra: depósito y fuente de inspiración. De lo contrario, pudiera muy bien ser que el impulso del Espíritu Santo tuviera muchas dificultades para hacer caminar a su Iglesia.
Hay que pedir valor a la Iglesia, esa Iglesia que formamos todos los bautizados, para transformarse, para aceptar que el mundo cambia, ese mundo a quien tiene que proclamar la Buena Nueva, porque eso es su razón de ser. Aunque sólo fuera por puro pragmatismo y sentido de la realidad, tiene que valorar la hipótesis de cambios profundos. Es posible amar apasionadamente a la Iglesia y ser humildemente fiel al papa y al magisterio; conjugar una gran adhesión a la Iglesia con el riesgo de hacer preguntas y de presentar cuestiones candentes. Es más, la fidelidad al Evangelio marca esa ruta. Y esto no queda reservado a unos pocos, pues, el canon 212 del Derecho canónico de 1983 exige, refiriéndose a los derechos y deberes de los fieles, que piensen y sean activos en su pertenencia a la Iglesia. Como ya sabemos, en este canon se hace una amonestación contra la inveterada pasividad de los laicos, haciéndoles saber que tienen el derecho y el deber de comunicar a sus pastores su opinión en las cuestiones que atañen al bien de todos.
Se trata ahora de avanzar en la justicia y en la caridad. Se trata ahora de la voluntad de mirar el presente y hacia el futuro en profundidad. Se trata ahora de atreverse a pensar desde otros ángulos, dispuestos a escuchar las razones de otros, a buscar puntos de consenso y, sobre todo, de no descalificar otras formas de ver las cuestiones. Perder el miedo a la diferencia propicia que podamos aprovechar la oportunidad que se nos ofrece. Pensar no ha de ser visto nunca más como un peligro y, exponer con sencillez lo que se ha pensado, tampoco. Estas actitudes, tan necesarias en los temas que conciernen al acercamiento ecuménico y a la entente entre las diferentes religiones, son también absolutamente necesarias de puertas adentro de la misma Iglesia.
Hay un tema abierto, de puertas adentro, en el que hay que pensar mucho y bien. Hay que pensar además de forma nueva, con creatividad e imaginación, para no quedar estérilmente estancados en lo de siempre. Este tema es el de la consideración de la mujer en las estructuras eclesiales. No hay, a partir de la segunda generación del cristianismo, un papel específicamente reconocido dentro de las estructuras eclesiales para las mujeres. Eso es una acusada desviación respecto a la primera generación cristiana. Este es el tema abierto y se trata ahora de pensar contenidos nuevos, imaginar una manera distinta de enfocarlo.
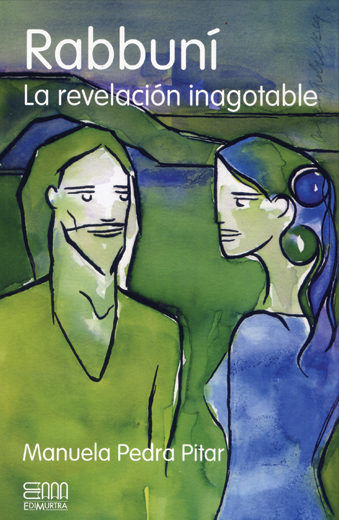 Las mujeres tenemos una sensibilidad especial que hace que nos sorprendamos enormemente ante determinadas conclusiones de una teología generada bajo el signo del patriarcado. A las mujeres se las ha infantilizado y se les ha infligido profundo dolor, sufrimiento y pérdida de identidad en las pasadas culturas androcéntricas (por desgracia aún sigue siendo así en no pocos lugares). ¿Ha sido así solamente hasta hoy? Algunas decisiones oficiales en el seno de la Iglesia, que intentan dar respuesta a cuestiones de gran envergadura, han llenado a esas mujeres de profunda desazón. En lugar de un diálogo sereno, se han encontrado con que de nuevo se las manda callar para siempre. ¿Queda así zanjada la cuestión? Esta historia no puede haber terminado aunque se entiendan las razones que la hacen difícil. Ya se sabe que no es posible el cambio rápido de la praxis vigente. Se aceptan respetuosamente todas las demoras, todo lo que represente ir caminando, pero la fidelidad hacia las enseñanzas y la práctica del maestro Jesús, en lo que fue su vida terrena, impide permanecer en silencio. La honestidad exige proseguir. Sabemos, por otra parte, que aquello que es de Dios, sólo puede determinarse cuando el tiempo está maduro.
Las mujeres tenemos una sensibilidad especial que hace que nos sorprendamos enormemente ante determinadas conclusiones de una teología generada bajo el signo del patriarcado. A las mujeres se las ha infantilizado y se les ha infligido profundo dolor, sufrimiento y pérdida de identidad en las pasadas culturas androcéntricas (por desgracia aún sigue siendo así en no pocos lugares). ¿Ha sido así solamente hasta hoy? Algunas decisiones oficiales en el seno de la Iglesia, que intentan dar respuesta a cuestiones de gran envergadura, han llenado a esas mujeres de profunda desazón. En lugar de un diálogo sereno, se han encontrado con que de nuevo se las manda callar para siempre. ¿Queda así zanjada la cuestión? Esta historia no puede haber terminado aunque se entiendan las razones que la hacen difícil. Ya se sabe que no es posible el cambio rápido de la praxis vigente. Se aceptan respetuosamente todas las demoras, todo lo que represente ir caminando, pero la fidelidad hacia las enseñanzas y la práctica del maestro Jesús, en lo que fue su vida terrena, impide permanecer en silencio. La honestidad exige proseguir. Sabemos, por otra parte, que aquello que es de Dios, sólo puede determinarse cuando el tiempo está maduro.
A partir de una de las mayores revoluciones del siglo XX, el descubrimiento de la subjetividad de la mujer, ya nada puede quedar tal como estaba en la Iglesia y en el mundo. Hay que remover cosas, porque esa subjetividad tiene sus consecuencias a la hora de hablar a Dios y de Dios. A partir de ahí, hay que tomarse en serio el problema de la imagen de Dios en el ser humano en su doble manifestación: masculinidad v feminidad. Dice el Génesis: “Y dijo Dios: Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra (…). Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó” (1,26-27). Sólo una imagen masculina y femenina de Dios, que integre la plenitud de la humanidad, puede servir adecuadamente como símbolo de la divinidad. Sin embargo, pese a la transparencia de su expresión, parece no haber sido valorado en su contenido. Es la mujer tan representativa como el hombre, en cuanto a imagen y semblanza de Dios. Y, mientras lo femenino no sea acogido en el lenguaje sobre Dios y en las imágenes de la divinidad, el debate sobre la mujer no podrá desanudarse. Hay que poner de relieve las dimensiones femeninas de lo divino…

